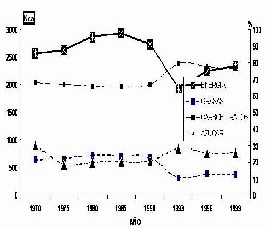
Dr. Arturo Rodríguez-Ojea Menéndez.1
Introducción. Durante los años noventas, Cuba enfrentó
una crisis económica que redujo súbitamente la disponibilidad
de alimentos y de los portadores energéticos que provocaron modificaciones
de los estilos de vida, entre estos se incrementó la actividad física
y disminuyó el aporte de energía y de algunos nutrimentos esenciales
en la dieta. Se describen los cambios ocurridos en estos aspectos y su repercusión
en la composición corporal. Se analiza la repercusión en el patrón
de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares (ECV) en el período.
Material y métodos. Se analizó información sobre disponibilidad
alimentaria y nutricional, actividad física, composición corporal
y perfil de morbilidad y mortalidad por ECV. Resultados y Discusión.
En el período disminuyó el 34 % la disponibilidad per cápita
de energía, derivada en más del 75 % a partir de carbohidratos
pobres en fibra y en azúcar. Se observaron importantes cambios cualitativos
y cuantitativos de la dieta y deficiencias de nutrientes esenciales. Disminuyó
el porcentaje de población obesa y sobrepeso y se redujo el porcentaje
de individuos físicamente inactivos. La prevalencia de hipertensión
arterial creció 2,6 veces en la población y 3,5 veces entre 60-64
años. La mortalidad por ECV disminuyó ligeramente, a expensas
de la reducción de la mortalidad por enfermedad isquémica del
corazón. Los cambios en dieta, actividad física y composición
corporal descritos se asociaron a reducción de
mortalidad por ECV. El incremento de morbilidad por HTA podría estar
relacionado con los cambios dietéticos, en particular el elevado consumo
de carbohidratos y azúcar y la deficiencia de nutrientes esenciales,
sobre todo en sujetos propensos.
DeCS: transición nutricional / composición corporal / enfermedades cardiovasculares /estilos de vida.
A partir de los años sesenta, los patrones de morbilidad y mortalidad en Cuba, comenzaron a reflejar los cambios transicionales epidemiológicos caracterizados por la reducción de las enfermedades infecciosas y la mala nutrición y el incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas, la obesidad y los estilos de vida sedentarios.
En tanto, la transición nutricional reflejaba el cambio de las dietas con poco contenido de energía y proteína, hacia patrones de elevado consumo de energía, grasas saturadas, pobre en fibra y abundante en carbohidratos refinados.1
Al iniciarse la década de los años noventas, el país enfrentó una profunda crisis económica debido a la desaparición del campo socialista y la pérdida brusca de los mercados tradicionales que representaban más del 80 % de las operaciones comerciales del país, lo que provocó notables afectaciones en todas las esferas económicas, con un impacto socioeconómico negativo.
Estos cambios provocaron significativas afectaciones en la creciente y equitativa disponibilidad de alimentos existente hasta entonces en todo el país y en la calidad de la dieta, e incrementaron los niveles de actividad física, tanto laborales como de tiempo libre, en comparación con años anteriores.
El impacto de las nuevas condiciones socioeconómicas se vieron reflejadas
en las modificaciones de los patrones de
morbilidad y mortalidad de la población, en comparación con décadas
precedentes.2,3
El propósito de este trabajo es describir los cambios ocurridos en la dieta, la actividad física y la composición corporal en la población y su posible asociación con el patrón de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares (ECV) en los noventa.
Se analizó la información sobre disponibilidad de alimentos en
el período de estudio, los niveles de actividad física y sedentarismo
en una población seleccionada, así como datos de estudios sobre
prevalencia de obesidad en la población infantil y adulta antes y durante
la década de los noventa. Se revisó la información estadística
correspondiente a las enfermedades cardiovasculares en el Departamento Nacional
de Estadísticas del MINSAP. Los datos sobre alimentación (hojas
de balance) fueron recopilados en la Oficina Nacional de Estadística
y el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos. La información
fue convertida a valores per cápita y analizada en forma porcentual,
según su aporte energético y en términos de requerimientos.
La información sobre actividad física y sedentarismo fue obtenida
de estudios locales realizados por el Instituto de Higiene, Epidemiología
y Microbiología y la Oficina Panamericana de la Salud. Se obtuvo también
información estadística del informe "La Salud Pública
en Cuba. Hechos y Cifras", del Ministerio de Salud Pública. 4
Hasta 1989 la disponibilidad de alimentos mantuvo una tendencia creciente,
lo que garantizó las necesidades de energía y
proteína de la población. Diversos estudios realizados durante
los años ochenta en diversas regiones del país, permitieron calcular
que, en promedio, la dieta aportó entre el 11 y el 15 % de la energía
en forma de proteína, del 40 a 58 % en forma de carbohidratos y entre
el 27 y el 40 % en forma de grasa, con predominio de grasa animal e hidrogenada.
La disponibilidad de energía creció entre 1960 y 1989 de 2 550
a 2 835 Kcal/d (11 %), asociado a un crecimiento de la disponibilidad de proteínas
(33 %), carbohidratos (6,8 %) y grasa (21,3 %). 2
(tabla 1)
TABLA 1. Disponibilidad per cápita de energía y nutrientes en Cuba. Años 1960, 1970, 1980, 1989.
|
1960
|
1970
|
1980
|
1989
|
|
|
ENERGIA
(Kcal) |
2550
|
2565
|
2867
|
2835
|
|
PROTEINA
(g) |
57
|
69
|
75
|
76
|
|
De origen animal
(g) |
17
|
31
|
34
|
35
|
|
GRASAS
(g) |
----
|
61
|
76
|
74
|
|
CARBOHIDRATOS
(g) |
----
|
436
|
470
|
466
|
A partir de 1992-93 se experimentó una reducción súbita del 34 % de la disponibilidad per cápita de energía.
Adicionalmente, más del 75 % de la energía disponible provenía de carbohidratos refinados, pobres en fibra y del azúcar.
Estos importantes cambios cualitativos y cuantitativos de la dieta generaron deficiencias de ácidos grasos y aminoácidos esenciales, vitaminas, sustancias antioxidantes y micro-nutrientes, que se hicieron patentes en diversas manifestaciones clínicas.
Sin embargo, las acciones emprendidas para enfrentar la situación favorecieron
que, aunque se observaron estados carenciales
específicos, no se presentaron pacientes con manifestaciones clínicas
clásicas de las enfermedades por deficiencias nutricionales.5,6
Esta tendencia comenzó a recuperarse esencialmente en términos
cuantitativos a partir de 1996, cuando la
disponibilidad de energía creció en el 16 % en comparación
con 1993, aunque el aporte porcentual de los carbohidratos
como fuente de energía, se mantuvo por encima del 70 %. (Fig. 1)
Fig. 1. Fuentes básicas de energía en la dieta entre 1970 y 1999.
En 1987 se realizó un estudio sobre sedentarismo e inactividad física.
El 62 % de los hombres y el 78 % de las mujeres
fueron clasificados como sedentarios.
En 1995, esa cifra se redujo al 33 % (25,7 % de hombres y 39,8 % de mujeres).
El incremento de las actividades adicionales
(montar bicicleta y caminata) fue un elemento importante. Este estudio confirmó
la tendencia al aumento de la actividad física en la población
a partir de 1991. 3
Para analizar las modificaciones de la composición corporal, se tomó
como referencia un estudio de 1982, en el que el
26,4 % de los hombres y el 27,2 % de las mujeres presentaron un índice
de masa corporal (IMC) en la categoría de
sobrepeso y 5,1 % de los hombres y 11,7 % de las mujeres clasificaron como obesas.
A partir de 1990, los cambios en
la dieta y en la actividad física descritos anteriormente, modificaron
esa situación.
En 1993, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se redujo en 41% y 53% entre
las mujeres adultas y 52,4 % y 61 % entre los hombres adultos, comparados con
datos de 1993. En 1998, en un nuevo estudio se observó una recuperación
de
los pesos entre los adultos, lo que probablemente sea reflejo del proceso de
adaptación biológico y social a los nuevos
patrones alimentarios y de actividad física 3 (Fig.2)
Fig. 2. Prevalencia de deficiencia energética crónica, sobrepeso
y obesidad según categorías del índice de masa corporal,
por sexos. Adultos de Ciudad de la Habana (20-60 años); 1982,1993, 1998.
A pesar de los cambios descritos en la composición de la
dieta, el incremento de la actividad física, y la evidente reducción
del peso corporal en la población, la prevalencia de hipertensión
arterial (HTA) creció 2,6 veces en la población mayor de 15 años
y 3,5 veces en el grupo de 60 a 64 años, entre 1989 y 1999.
También se incrementó en 1,3 veces la prevalencia de diabetes mellitus en población adulta y en particular en mayores de 60 años. 7 (Fig.3)
Fig.3. Prevalencia de Hipertensión arterial y Diabetes mellitus entre 1988 y 1999, distribuida por sexo.
La mortalidad por ECV disminuyó ligeramente, a expensas de la reducción de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, que disminuyó su tasa de letalidad, a partir de mediados de la década del 90, resultado de estrategias y programas a tal efecto implementados en todo el país. La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares mantuvo una tendencia estable.4,7
El proceso de transición nutricional en Cuba sufrió un cambio inesperado, cuando la tendencia al aumento de la disponibilidad y consumo de energía, proteína, grasa y carbohidratos fue súbitamente interrumpida como resultado de la crisis económica de los años 90. Los cambios en la actividad física provocaron, en conjunto con la disminución de la disponibilidad y del consumo de energía, una reducción notable del peso corporal, que afectó a un amplio segmento de la población, que incluyó a todos los grupos de edad.2
A pesar de estas evidencias, se incrementó el porcentaje de individuos
con HTA en todas las edades. Sin embargo, se observó reducción
de la mortalidad por ECV, probablemente asociada con estrategias sanitarias
dirigidas a mejorar la calidad de los
servicios médicos.4 El incremento de
morbilidad por HTA, sin excluir un posible sesgo de sobrediagnóstico,
pudiera estar asociado con los cambios en la dieta, en particular por el elevado
consumo de carbohidratos y azúcar y deficiente de nutrientes esenciales,
que podrían provocar, mediado por reacciones hormonales y bioquímicas,
aumento de la tensión arterial en sujetos propensos.
Introduction. During the nineties Cuba faced an unexpected economic crisis
that reduced the availability of foods, fuel and
energy. Consequently, life styles were modified, physical activity was increased,
and changes were introduced in the
regular diet. Herein, the changes occurred in the diet and the physical activitiy
are described, along with their influence on body composition. It is also discussed
the consequences of these changes on the morbility and mortality patterns of
cardiovascular diseases (CVD) during this period. Material and Methods. Data
on foods and nutrients availability, physical activity, body
composition, and cardiovascular diseases´s morbility and mortality profiles
was collected. Results and Discussion. During the period per cápita energy
availability decreased 34%. More than 75% of the dietary energy intake was derived
from sugar and low-fiber carbohydrates. Significant quantitative and qualitative
changes were noted in the diet, as well as defficiencies of essential nutrients.
The percentage of overweight and obese people decreased, as well as the percentage
of sedentary persons. The prevalence of high blood pressure increased 2.6 times
among the general population, with a 3.5 times increase among those aged 60
– 64 years. CVD mortality decreased slightly, due to a reduction in the
mortality caused related to ischemic heart diseases. Shifts in diets, physical
activity and body composition were associated with reduction in mortality rate
attributed to CVD. The increased prevalence of high blood pressure might be
related to dietary changes, in view of the elevated
consumption of sugars and low-fiber carbohydrates, and the deficiency of essential
nutrients. All of these factors might cause a rise in the blood pressure values
in susceptibles subjects.
Subject headings: nutritional transition / body composition / cardiovascular diseases / life styles.