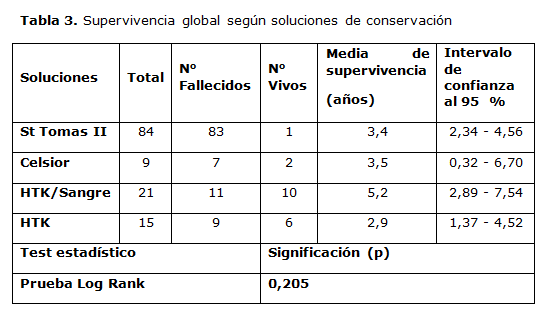
ARTÍCULO ORIGINAL
Soluciones de conservación en el trasplante cardiaco
Lic. Katina Rodríguez Rey, Dra. Isabel Mora Díaz, Dr. Manuel Nafeh Abi-Rezk, Dra. Elba Dolores Garzón, Lic. Mercedes Herrera Alonso, Lic. Juan Carlos Machín Figarola, Lic. Raúl Villadeamigo García, Dr. Raúl Cruz Boza, Dr. Rigoberto Chil Díaz, Dr. Antonio Cabrera Prats
Hospital clínico quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". La Habana, Cuba.
RESUMEN
Objetivo: evaluar las soluciones de
conservación con respecto a mortalidad precoz, tiempo de isquemia, técnicas
quirúrgicas y supervivencia.
Métodos: se estudiaron en
retrospectiva 129 trasplantes efectuados entre diciembre 1985 y diciembre 2012.
Las técnicas quirúrgicas fueron la biauricular y bicava, se formaron
4 grupos de acuerdo a la cardiopléjica inicial y solución con que
se protegió el órgano durante la isquemia. La supervivencia se analizó
mediante curvas de Kaplan-Meier.
Resultados: según soluciones de conservación y duración
de la isquemia encontramos con Saint Tomas II, diferencia significativa entre
tiempos de isquemia óptimo y largo. Las soluciones Celsior y HTK sin significación
estadística entre isquemia y técnicas quirúrgicas.
Conclusiones: mejor supervivencia
para pacientes protegidos con HTK y técnicas de reperfusión hemática
continua durante el implante, a pesar de tiempos prolongados de isquemia.
Palabras clave : trasplante cardiaco; protección miocárdica, solución de conservación, supervivencia.
INTRODUCCIÓN
El trasplante cardiaco uno de los grandes logros de la medicina del siglo pasado, se inició en Cuba en el año 1985 y llevamos hasta el momento 142, de ellos 135 trasplantes de corazón, 4 retrasplantes y 3 trasplantes corazón- pulmón, realizados en una sola institución en aras de mejorar los resultados y unificar los recursos que debe disponer este tratamiento.
La protección miocárdica durante la cirugía de los trasplantes va dirigida a preservar la función cardiaca para su pronta recuperación, y se ha vuelto más compleja al tener que utilizar donantes suboptimos y a largas distancias. La hipotermia y el paro cardiaco químico, continúan hoy siendo mecanismos exógenos claves del éxito para la preservación.
Entre las diversas soluciones cardiopléjicas
para preservar la integridad del miocito y producir la parada miocárdica,
las más utilizadas son:
- Solución Saint Thomas II.
- Solución Celsior.
- La solución HTK.
Pretendemos identificar cual solución debemos utilizar para lograr mejores resultados en los trasplantes y dar a conocer la experiencia de 26 años de iniciada esta actividad en Cuba.
El objetivo fue identificar la utilidad de las soluciones de conservación en la supervivencia del trasplante cardiaco.
MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y comparativo, para evaluar los resultados obtenidos con la preservación de corazones en trasplantes cardiacos ortotópicos adultos con las soluciones de Saint Tomas II, Celsior y HTK, por el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.
El universo lo constituyeron los 139 pacientes propuestos para trasplante cardiaco, que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. La muestra quedo constituida por 129 trasplantes realizados entre diciembre 1985 y diciembre 2012, por no encontrar todos los datos a procesar en 10 trasplantados.
La técnica quirúrgica utilizada fue la anastomosis biauricular descripta por Lower y Shumway; y a partir del 2003 se introdujo la técnica bicava descrita por Yacoub y Sievers (1-2).
Se formaron cuatro protocolos de protección, el grupo I (n=84) uso la cardioplejia cristaloide Saint Tomas II (modificada), combinada con el almacenamiento del órgano en solución salina fría, y cardioplejia cristaloide cada 20 minutos durante la colocación del órgano por aurícula izquierda, el grupo 2 (n=9) uso la cardioplejia Celsior en el donante y sangre en el implante, el grupo 3 (n=21) HTK durante la extracción del órgano y conservación para traslado, reperfundiendo con sangre una vez que el injerto comienza a implantarse, el grupo 4 (n=15) utilizó el HTK durante la extracción del órgano 30-40 ml/kg y repitió dosis a las 3 horas de isquemia fría 20-25 ml/kg de peso.
Para el análisis de la información se utilizó una base de datos en Excel y el programa estadístico SPSS 15.0. En el cumplimento de los objetivos propuestos, se analizaron las variables seleccionadas mediante el cálculo de números absolutos y porcentajes ( %) como medidas de resumen para variables cualitativas, la media y desviación estándar (Sd), para variables cuantitativas, además de las pruebas estadísticas T-student, Prueba de Mann-Whitney y Prueba de Kruskall-Wallis. Para darle salida al objetivo específico de estimar la supervivencia global en relación a determinadas variables se construyeron curvas de supervivencia utilizando el método de Kaplan-Meier para el evento mortalidad. Se compararon las curvas de supervivencia mediante la prueba estadística de Log-Rank teniendo en cuenta las soluciones y la técnica utilizada.
Se utilizó un nivel de significación de 0.05 y una confiabilidad del 95 %. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando el valor de p fue menor que 0,05.
RESULTADOS
En el periodo considerado, el servicio realizó un total de 139 trasplantes cardíacos, siendo objeto de estudio 129, de ellos 4 retrasplantes por enfermedad vascular terminal del injerto.
La edad media de dicha población en el momento del trasplante era de 44,06 +11,95 años, siendo la menor 14 y la mayor 66, al igual que en otras estadísticas la mayoría de los trasplantados fueron del sexo masculino (83,5 %).
La Técnica quirúrgica Shunway o biauricular se realizó en 111 pacientes y la técnica bicava en 28.
El diagnóstico principal pre trasplante más frecuente fue la cardiopatía isquémica en el 35,4 % de los casos y la cardiomiopatía dilatada primaria 35 %, seguido de miocardiopatía isquémica dilatada 12,6 %, cardiopatía valvular (4,6 %), miocardiopatía hipertrófica 3,9 %, y retrasplantes (3,1 %).
En la serie al retirar la pinza de la aorta en el 56,7 % de los pacientes no hubo necesidad de desfibrilar, sin embargo un 15,5 % necesitó de 1 desfibrilación para entrar en ritmo sinusal, el 13,4 % necesitaron de 2 y el resto entre 3 y hasta 8 desfibrilaciones. El 12,4 % necesitó estimulo de la frecuencia con marcapaso epicárdico asincrónico y profiláctico o en demanda el 87,6 %. Necesitaron apoyo circulatorio con balón de contrapulsación intraáortico (BCPIA) 10,9 % y con máquina extracorpórea (MCEC), el 30,2 % de los trasplantados.
El tiempo de isquemia media fue de 186 minutos, el menor de 45 y el más prolongado de 459 minutos, hay diferencia significativa (p=0.000) entre el tiempo de isquemia de los trasplantados vivos con una media de 281 minutos y los fallecidos con 169 minutos.
El tiempo de circulación extracorpórea (CEC) más corto fue 56 minutos y 560 minutos el de mayor duración, con media de 152 minutos. Encontramos una correlación significativa entre el tiempo de perfusión de los trasplantados vivos y los fallecidos (p=0.017), estos últimos al contrario de lo esperado tuvieron menores tiempos de CEC.
El tiempo promedio de ventilación mecánica fue de 25,42 horas, con mínimo de 0 horas (pacientes que fallecen en el salón de operaciones, o salen extubados) y un máximo de 312 horas.
Durante el período posterior a la retirada de la pinza de paro y salida de circulación extracorpórea se utilizaron diferentes drogas vasoactivas como soporte farmacológico.
Las drogas más utilizadas fueron: isuprel 100 % de los pacientes, dopamina en el 67 %, dobutamina en el 52 %, epinefrina en el 15 % y norepinefrina en el 7,9 %.
Las drogas vasodilatadoras como nitroglicerina (NTG), nitroprusiato sódico (NTP) y Prostaciclina se usaron en el 19,8 % de los pacientes.
Se encontró que el tiempo promedio de uso de éstos medicamentos ya sean solos o combinados fue para el isuprel 4,43 días, la dopamina 2,73, para la dobutamina 1,45 días, la epinefrina 0,34 y la norepinefrina 0,17, sin correlación significativa entre el tiempo de soporte farmacológico y la supervivencia al mes.
En cuanto a las complicaciones inmediatas podemos decir que el 72,4 % tuvieron complicaciones cardiovasculares, 34,6 % renales, 12,6 % complicaciones neurológicas, 32,1 % algún tipo de complicación metabólica, 36 % presentaron complicaciones respiratorias, complicaciones gastrointestinales 7,1 %, disfunción hepática 7,9 % y sepsis durante el primer mes el 18,9 %.
La detección del rechazo agudo se realizó mediante biopsias endomiocárdicas según protocolo de vigilancia institucional, no se realizó por diferentes causas en 45 pacientes, entre ellas el rechazo hiperagudo, que por su gravedad y desenlace fatal impide que ésta se pueda realizar, fallecidos dentro de los primeros 7-10 días y por no existir condiciones técnicas para realizar la misma (falta de biótomos), 42 pacientes no tenían evidencia de rechazo cardíaco y rechazo de diferentes grados se encontró en los restantes 42 trasplantados.
La mortalidad a los 30 días del trasplante cardíaco fue de 38,8 % de ellos 15 tuvieron tiempos de isquemia de más de 4 horas. El 70 % de los pacientes no tuvieron que utilizar asistencia mecánica con MCEC y/o BCPIA, pero los que sí la utilizaron el 59 % fallecieron dentro del primer mes, existe una correlación estadísticamente significativa entre el uso de estos soporte y la mortalidad temprana.
Las principales causas de muerte en los pacientes con fallecimiento precoz fueron: 15 por rechazo agudo del injerto o fallo agudo al finalizar el implante o en las siguientes horas; 12 por sepsis, 4 por insuficiencia respiratoria, 2 por rechazo hiperagudo, 2 por shock hipovolémico y 2 con shock cardiogénico.
La tabla 1, muestra la mortalidad precoz según los grupos de preservación sin diferencias significativas entre ellos, se observa el grupo 3 con el menor porciento de fallecidos dentro de los 30 días.
En cuanto a la supervivencia según soluciones de conservación y duración de la isquemia, encontramos que en la conservación con solución Saint Tomas, (grupo 1) hay diferencia significativa entre tiempos de isquemia óptimo (hasta 180 minutos) y subóptimo (hasta 240 minutos), pues tienen una media de 216 semanas para el primer rango y 76 semanas para el segundo como muestra la tabla 2.
En el grupo Celsior hubo pacientes en los tres tiempos de isquemia (óptimo, subóptimo y prolongado, sin resultados estadísticamente significativos entre ellos.
El 3er grupo tiene pacientes en los tres tiempos de isquemia analizados, sin significación estadística entre ellos según prueba de Mann-Whitney, debemos aclarar que hubo 1 paciente con tiempo optimo de isquemia que fallece a las pocas horas por una coagulación intravascular diseminada.
El 4to grupo mostro una supervivencia similar para tiempos no óptimos y prolongados sin significación entre ellos.
Se realizaron 101 trasplante con la técnica estándar Shunway, la media de supervivencia en años es de 3,9, la técnica bicava tuvo una media en años de 4,1 por lo que no hubo diferencias significativa entre las 2 técnicas quirúrgicas.
En nuestra casuística tenemos 19 pacientes vivos con un rango de 3 meses hasta 26 años, distribuidos en los 4 grupos, sin diferencia significativa estadística entre ellos, como se observa en la tabla 3, hay que destacar que la solución Saint Tomas II fue la utilizada desde que se inició el trasplante en Cuba hasta el año 1998, con buenos resultados de supervivencia que coinciden con óptimos tiempos de isquemia y mayor número de trasplantes, a medida que los donantes escasearon hubo que ampliar la distancia para la búsqueda de los mismos, incorporándose entonces el Celsior y el HTK que son mejores soluciones preservantes por poseer antioxidantes, impermeabilizantes, y aminoácidos, además de los tampones, electrólitos y sustratos que posee la SaintTomas II.
La tabla 4, muestra la probabilidad de supervivencia al año del 59 %, a los 5, 10 y 15 años, del 43 %, el 25 % y el 18 %. La supervivencia global media de toda la serie es de 4,3 años y los vivos tienen un promedio de 7,87 años.
Estos resultados son muy inferiores a los logrados en los primeros años de iniciada esta actividad cuando la cantidad de pacientes trasplantados oscilaba entre 10 y 20 por años con una sobrevida al año del 80 %, 60 % a los 5 y 25 % a los 10 como muestra la grafica 1.
DISCUSIÓN
El cardiomiocito sufre lesiones de isquemias por el paro que se provoca con toda intención durante el pinzamiento aórtico, al igual que las lesiones por reperfusión que se desarrollan una vez retirada la pinza de la aorta, esta lesión se evidencia o se expresa de manera creciente, en una disminución de la función cardiaca y/o fallo del injerto, cuanto más se prolongue el tiempo de isquemia.
No encontramos una correlación estadísticamente significativa entre las soluciones de conservación, ni el uso prolongado de drogas vasoactivas y la mortalidad temprana, siendo significativo el empleo de apoyo circulatorio mecánico al incrementó de la mortalidad precoz. En el protocolo del servicio se mantiene la isoprenalina como droga de primera línea para el manejo del corazón denervado.
Se considera tiempo de isquemia optimo hasta 180 minutos, prolongado más de 240 minutos y tiempo de isquemia límite 300 min (3-4); en la serie los tiempos de isquemia mayores pertenecen a pacientes que viven, por lo que podríamos decir que el límite de tiempo en el que un corazón puede estar parado viene condicionado por una adecuada preservación cardiaca junto a una reperfusión controlada, que se manifestará por una buena recuperación de la función contráctil tras estos dos eventos, sin olvidar que la mortalidad se incrementa significativamente a partir de las cuatro horas de isquemia y en esto coincidimos con lo reportado en el consenso de los grupos de trasplante cardiaco españoles (5) debiendo optimizar la protección miocárdica de los trasplantes de alto riesgo.
Encontramos diferencias significativas para la supervivencia en los pacientes preservados con solución St Tomas, los que tuvieron tiempos de isquemias óptimos tienen mejor sobrevida que los trasplantados con tiempos mayores de 3 horas. A pesar que estadísticamente no hay diferencias significativas entre los 3 grupos restantes con los tiempos de isquemia óptimos y prolongados, vimos que el grupo que se conservó con HTK/sangre obtuvo la mayor supervivencia en semanas para los trasplantes con más de 3 horas de isquemia, además representan el 58 % de los trasplantados vivos, por lo que coincidimos con los autores que plantean que el uso de técnicas de resucitación con sangre durante el implante disminuye la disfunción primaria del injerto, aumenta la posibilidad de usar donantes límites, disminuye el tiempo de isquemia fría y mejora los problemas generados por la reperfusión después de la isquemia (6-8).
Los estudios disponibles que comparan distintas soluciones de preservación evidencian diferencias entre ellas(9), algunos reportan las soluciones extracelulares como más eficaces, pero no existe un total acuerdo sobre ello, al comparar los resultados de supervivencia global en los 4 grupos, no encontramos diferencias estadísticas significativas, pero si podemos decir que la solución intracelular Custodiol(HTK) junto a la técnica de reperfusión hemática continua anterógrada o retrógrada fue la más eficaz ya que observamos una mayor sobrevida en los pacientes no obstante de tiempos de isquemia y de CEC prolongados. La sangre sus sustratos, antioxidantes, propiedades oncóticas, capacidad amortiguadora y de transporte influyó de manera positiva en estos resultados, avalada por su uso en la cardioplejia, durante la cirugía cardiaca donde representó el avance más importante del área de la protección miocárdica a finales del siglo XX (10-12 ).
El rechazo del injerto es una de las complicaciones más temidas en el trasplante, pueden haber alteraciones histológicas no atribuibles al rechazo, sino a daño por preservación, lesiones Quilty, infección por citomegalovirus y toxoplasma, lesión por isquemia-reperfusión e infiltración miocárdica por trastornos linfoproliferativos (5,13). Vimos que el riesgo al rechazo es alto en el primer mes tras la cirugía 50 %, de los que pudieron ser biopsiados.
En el 2003 el equipo realizó una variación a la técnica original, practicando la anastomosis bicava en vez de la biauricular, según trabajos publicados la bicava tiene algunas ventajas: las dimensiones auriculares han sido encontradas siempre de menores tamaños, menos frecuencia de arritmias auriculares por la preservación de la integridad del nodo sinusal, mejoría del débito cardíaco del corazón trasplantado y disminución en la necesidad para implantación de marcapaso, lo que redunda en una más corta estadía hospitalaria (2,13-20), del estudio observamos que aunque no fue significativo, la supervivencia en años es mayor para los pacientes que se le practicó técnica bicava, la tendencia actual del servicio es a utilizar la técnica bicava, excepto cuando se presume que el tiempo de isquemia será largo o que el receptor presente una vena cava superior izquierda.
El análisis de la supervivencia global en nuestra institución no es comparable con los datos informados por otros registros internacionales, debido a que los trasplantes han disminuido dramáticamente a solo 3 por años, incluso tuvimos años que no se pudieron realizar.
A 26 años de iniciada la actividad de trasplante tenemos un total de 19 pacientes vivos para un 14,7 %, llegaron al año 65 pacientes, a 5 años 35, a 10 años 12 trasplantados, a 15 años 4, a 20 años 2 y con 26 años 1 paciente, la probabilidad de supervivencia al año es del 59 %, a los 5, 10 y 15 años, del 38, el 25 y el 18 % de los casos.
Conclusiones
1- La supervivencia de los pacientes trasplantados fue mejor con la solución de HTK/sangre, sobre todo para los pacientes con tiempos de isquemia prolongados.
2- Con relación a la mortalidad precoz no se evidenció diferencias significativas entre las soluciones estudiadas.
3- Los pacientes trasplantados con técnica bicava y el uso de solución preservante HTK/sangre tuvieron una mejor supervivencia a largo plazo.
Declaración de conflicto de intereses
Los autores declaramos que no existen conflictos de intereses en la investigación.
Limitaciones del estudio
- Reducido número de pacientes por grupos estudiados en relación a la solución de conservación.
- No se utilizó asistencia ventricular mecánica por no existir en el servicio.
- A partir de la década del 90 por problemas económicos y falta de donantes disminuyó el número de trasplantes por años.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1-Morgan J, Edwards N. Orthotopic cardiac transplantation: Comparison of outcome using biatrial, bicaval and total techniques. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery. 2005;20:102-6.
2-Almenar L, Delgado J, Crespo M, Segovia J. Situación actual del trasplante cardiaco en España. Revista Española Cardiología.2010; 63(Supl.1):132-49.
3-Morgan J, John R, Weinberg A, Kherani A, Colletti N, Vigilance D, et al. Prolonged donor ischemic time does not adversely affect long-term survival in adult patients undergoing cardiac transplantation. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery. 2003; 126:1624-33.
4-Del Rizzo D, Menkis A, Pflugfelder P, Novick R, McKenzie F, Boyd W, et al. The role of donor age and ischemic time on survival following orthotopic heart transplantation. Journal Heart Lung Transplant. 1999; 18:310-9.
5-Crespo Leiro MG et al. Conferencia de Consenso de los Grupos Españoles de Trasplante Cardiaco. Revista Española Cardiología Suplemento. 2007; 7:4B-54B.
6- Juffé A. Trasplante cardíaco, lecciones aprendidas. Revista argentina de cardiología. 2011; vol.79 no.6 dic.
7- Martínez-Dolz L, et al. Factores que pueden influir en el fallo agudo del corazón trasplantado. Rev Española Cardiologia 2003;56(2):168-74.
8- Pradas G, Cuenca J, Juffé A. Continuous warm reperfusion during heart transplantation. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery. 1996;111:784-90.
9-Michel P, Vial R, Rodriguez C, Ferrera R. A comparative study of the most widely used solutions for cardiac graft preservation during hypothermia. Journal Heart Lung Transplant.2002; 21:1030-9.
10- Antonio Ordoñez Fernández. Actualizaciones en Trasplantes. 2010; pag 473-78.
11-Susumu Ishikawa y colaboradores. Effects of Original Crystalloid Cardioplegia Followed by Additional Blood Cardioplegia: Treatments for Prolonged Cardiac Arrest. Annal Thoracic Cardiovasculary Surgery. 2010; 16(5): 335-339.
12- Nicolini F, Beghi C, Muscari C, Agostinelli A, Maria Budillon A, Spaggiari I, Gherli T. Myocardial protection in adult cardiac surgery: current options and future challenges. Europe Journal Cardiothoracic Surgery. 2003 Dec; 24(6):986-93.
13- M. Ubilla, S. Mastrobuoni, A. Martín Arnau, A. Cordero, E. Alegría, J. J. Gavira, M. J. Iribarren, T. Rodríguez-Fernández, J. Herreros, G. Rábago. Trasplante cardiaco. Clínica Universitaria de Navarra, 2009. Anales de sistema sanitario Navarra, España. 2006; 29 (Supl. 2): 63-78.
14- Rafael Fagionato Locali, Priscila Katsumi Matsuoka, Tiago Cherbo, Edmo Atique Gabriel, Enio Buffolo. Comparación de técnicas de transplante. Artículo de Revisión. ¿El Trasplante Cardíaco Biauricular todavía Debe Realizarse? Metaanálisis. Archivo Brasileño Cardiologia 2010; 94(6): 808-819.
15- Aziz TM, Saad RA, Burgess MI, Campbell CS, Yonan NA. Clinical significance of tricuspid valve dysfunction after orthotopic heart transplantation. Journal Heart Lung Transplant. 2002; 21 (10): 1101-8.
16- Schnoor M, Schäfer T, Lühmann D, Sievers HH. Bicaval versus standard technique in orthotopic heart transplantation: a systematic review and meta-analysis. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery. 2007; 134 (5): 1322-31.
17- Meyer SR, Modry DL, Bainey K, Koshal A, Mullen JC, Rebeyka IM, et al. Declining need for permanent pacemaker insertion with the bicaval technique of orthotopic heart transplantation. Canadian Journal Cardiolgy. 2005; 21 (2): 159-63.
18- Milano CA, Shah AS, Van Trigt P, Jaggers J, Davis RD, Glower DD, et al. Evaluation of early postoperative results after bicaval versus standard cardiac transplantation and review of the literature. American Heart Journal. 2000; 140 (5): 717- 21.
19- Koch A, Remppis A, Dengler TJ, Schnabel PA, Hagl S, Sack FU. Influence of different implantation techniques on AV valve competence after orthotopic heart transplantation. Europe Journal Cardiothoracic Surgery. 2005; 28 (5): 717-23.
20- Schnoor M, Schäfer T, Lühmann D, Sievers HH. Bicaval versus standard technique in orthotopic heart transplantation: a systematic review and meta-analysis. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery. 2007; 134 (5): 1322-31.
Recibido: 2 /noviembre/2013
Aprobado: 20/enero/2014
Katina Rodríguez Rey . Hospital clínico quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". La Habana, Cuba. E mail: kmrr@infomed.sld.cu